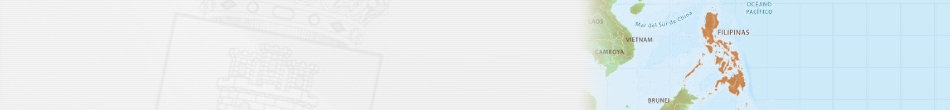|
El desenlace de la guerra hispano-norteamericana del 98 forzó al gobierno Sagasta a doblegarse ante las brutales exigencias de los vencedores. Por el Tratado de París los gringos, además de apoderarse de Cuba, Puerto Rico y Guam, como botín de guerra, obligaron a la depauperada España a venderles Filipinas. Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado y de la comisión de plenipotenciarios españoles en las conversaciones, quiso negarse a firmar. No podía digerir tanta indignidad por parte de uno y otro bando negociador. Pero el Gobierno se lo impidió. De no haber consentido en ello, es muy probable que los norteamericanos hubieran cumplido la amenaza de atacar a España por el norte. Como inequívoca advertencia de que la cosa iba en serio, la escuadra del comodoro Watson fondeaba en la costa cantábrica.
El fracaso de los políticos de la Restauración lo patentiza el hecho de que sólo en Filipinas, además de la pérdida de los últimos restos del Imperio español, se contabilizaron más de sesenta mil muertos, a los que hay que sumar los incontables afectados por la fiebre amarilla, el beriberi, la malaria, el paludismo, el escorbuto, la disentería, el cólera morbo, el dengue y otras enfermedades tropicales. El costo económico ascendió a mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesetas.
Los otros archipiélagos, que acababan de ser abandonados por los germanos, merced a los buenos oficios de León XIII, tuvieron que ser enajenados a Alemania un año después del Desastre. Los teutones, para invadir las poco guarnecidas islas carolinas de Yap y Baldeldab, habían esgrimido la Declaración de Berlín, que exigía una presencia activa de la metrópoli en las colonias. La derrotada España, sin moral ni Armada, incapaz de mantenerlos, se vio forzada a incumplir la Cédula redactada por el César Carlos en Barcelona. Como unos años antes había ocurrido con La Florida, vendida por Fernando VII a los recién creados Estados Unidos, ante la constante amenaza de invasión. Por la imaginación del César no podía asomar que su España, la nación más extensa y poderosa de la Tierra, llegaría a tales extremos de indefensión y debilidad.
Una de las primeras medidas norteamericana, al posesionarse de Filipinas y Guam, fue distribuir diez mil maestros por las islas para que extendieran el inglés y presentaran a los niños, con la complicidad de parte de sus colaboracionistas nativos, una versión de la historia en la que se soslayaba la obra e incluso la presencia de España. Cambiaron los nombres de algunas ciudades, sustituyeron paulatinamente los diarios en español por otros en inglés y trataron de debilitar las tradiciones. Hasta las funciones taurinas -en Manila y Cebú había plazas de toros- y las peleas de gallos fueron prohibidas a los pocos meses de su asentamiento en el país. Lo mismo hicieron en Cuba y Puerto Rico, sólo que la tenacidad de sus habitantes, en defensa de su identidad, les hizo fracasar. Los norteamericanos se habían propuesto borrar cualquier vestigio de cultura y tradiciones hispánicas por nimio que fuera.
Con tan drásticas disposiciones, el castellano quedó reducido al cuatro por ciento de la población. Hubo provincias como Zamboanga, en el extremo oriental de la península que se forma en Mindanao, que se aferraron al idioma y lo conservaron a ultranza. En Zamboanga se habla un español no perfectamente pronunciado que se ha dado en llamar «chabacano». Un español que se ha transmitido de generación en generación y sigue presente en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Por otra parte, no en todo el territorio filipino se había impuesto nuestro idioma. Una vez lograda la evangelización de los nativos, llevada a cabo por los curas en sus lenguas vernáculas para una mayor celeridad y eficacia, se imponía la castellanización y así los dispusieron en repetidas ocasiones normas emanadas del Gobierno. Disposiciones que los curas, sobre los que pesaba la responsabilidad de la educación, nunca cumplieron. Posiblemente. pretendían evitar que, con una mayor formación cultural, a los filipinos pudiera tentarles cuestionar su poder.
Con Filipinas plenamente independiente de los Estados Unidos, intelectuales de la talla de Claro Recto, Fernando María Guerrero, Irureta Goyena, Manuel Bernabé y Jesús Balmori iniciaron una era de repunte del idioma que culminó con la ley de oficialidad del español, junto con el inglés y el filipino (con base en el tagalo y abundantes palabras castellanas). Sin embargo, la llegada a la presidencia de la República de Corazón Aquino, en los años ochenta, fue nefasta para el español. De mentalidad y formación yanqui, Aquino anuló la ley de oficialidad. En este sentido, el Instituto Cervantes está realizando una gran labor sustitutoria y son miles los filipinos que se matriculan en él para modernizar o aprender la que para muchos de sus antepasados fue su lengua vernácula.
En Guam no tuvieron el mismo éxito los norteamericanos. Sus esfuerzos por borrar el español de la faz de la isla no fructificaron en la misma medida que en Filipinas y continúa vigente con ciertos giros orientales. Le llaman «chamorro» como en Zamboanga le dicen «chabacano». La resistencia de los guameños consiguió que en la actualidad, con el estatuto de Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, la isla sea oficialmente bilingüe.
Tampoco los gringos pudieron socavar la religión, a pesar de su denodado empeño en introducir el protestantismo, por lo que el noventa y tres por ciento de los filipinos y más del sesenta por ciento de los chamorros siguen fieles al catolicismo. Persisten nombres y apellidos españoles, española es la denominación de pueblos, ciudades, ríos y sierras, y españolas son las tradiciones, costumbres populares y buena parte de la gastronomía. Filipinas, Guam y Marianas del Norte son las únicas naciones orientales donde se cocina con aceite de oliva y entre sus platos más característicos, que se ofrecen como nacionales, figuran la paella, los asados y la carne adobada. Las nuevas generaciones ni siquiera saben que eso forma parte de la herencia española, como los españoles ignoran que dos de sus exponentes más universales, el abanico y el mantón de manila, tienen su origen en la Filipinas hispana.
Los dirigentes norteamericanos, que a lo largo de la Historia no se han caracterizado, precisamente, por la posesión de un alto nivel cultural, únicamente conocían de Filipinas su privilegiada situación geográfica en Oriente. McKinley, para justificar ante la opinión pública la invasión del Archipiélago, llegó a decir que «los Estados Unidos deben posesionarse de Filipinas para educar a los filipinos, elevándoles al plano civilizado y cristiano de nuestros semejantes». En su ignorancia, desconocía que la Universidad de Santo Tomás superaba en ciento cincuenta años justos de antigüedad a la de Harward, la primera de los Estados Unidos, y que, en proporción a los habitantes, Filipinas poseía mayor número de universitarios. De los cien diputados del Congreso de Malolos cuarenta eran abogados, dieciséis médicos, cinco farmacéuticos, dos ingenieros y un sacerdote. El resto eran hombres de negocios. Ni el propio Congreso de los Estados Unidos constaba de tantos universitarios. En Guam ocurría algo similar. El Instituto de San Juan de Letrán llevaba ochenta y dos años funcionando cuando se creó Harward.
La pérdida de las últimas provincias ultramarinas resultó traumática para España. Algo así como cuando un cuerpo queda mutilado, sin brazos ni piernas. El pesimismo se apoderó de pueblo y gobierno y surgió una generación de brillantes intelectuales, llamada «del 98», que, en su desconcierto, hasta llegó a cuestionar la propia identidad nacional. Invadidos de un apasionado amor a España, los intelectuales del 98 se encerraron en sí mismos y cada uno entendió la regeneración nacional a su manera. Miguel de Unamuno se refugió en el casticismo y Ortega y Gasset buscó horizontes en la europeización. El precursor de la Generación, Ángel Ganivet, no pudo sobreponerse al Desastre y llevado por un exacerbado amor a su patria, en un momento de fuerte depresión, se arrojó a las aguas del Duma. El «dolor de España», sentido por Unamuno en su mismo ser, fue recogido por José Antonio en una frase que cautivó a la generación posterior: «Amamos a España porque no nos gusta».
La emancipación de nuestras últimas provincias ultramarinas no constituyó rechazo ni derogación de un pasado histórico. Ni siquiera por la mente de Aguinaldo, Martí y Máximo Gómez, los hombres que más lucharon por la independencia, pasó la anulación de un pasado incrustado en su ser y que había moldeado la personalidad de sus territorios. Su nacionalismo, al contrario que el de otros países, no era un nacionalismo estrecho, porque se encuadraba en el concepto de Hispanidad, es decir, de Universalidad. Sin embargo, las secuelas dejadas por la guerra, la dominación gringa y el trauma español producido por el Desastre, ocasionaron un alejamiento entre la metrópoli y sus antiguas provincias que, en el caso filipino, duró cien años.
Afortunadamente, los supuestos han cambiado y los nacionalismos tienden a su fin. Lo ocurrido en Europa, donde las naciones se van coordinando a pesar de las fuertes diferencias culturales, lingüísticas, raciales, económicas y de idiosincrasia existentes entre ellas, puede darse más fácilmente en Hispanoamérica e Hispanoasia, donde no existe ninguna de esas diferencias.
Para España, con la serenidad que reporta el paso del tiempo, la emancipación de sus provincias de ultramar ya no es un hecho trágico. Todo lo contrario. Es la realidad de veinte peculiares Españas americanas y seis asiáticas. Veintiocho naciones -con Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental en África- soberanas en su inmensa mayoría, a la espera de una organización supranacional que soslaye lo que, a modo circunstancial, las separa y encuentren lo que las une.
Federico Sánchez Aguilar es periodista y escritor. Presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Miembro de las Academias de la Historia de Colombia y de Cartagena de Indias. El presente texto corresponde a la conferencia pronunciada el 17 de mayo de 2005 en la Fundación cultural de la Milicia Universitaria
|