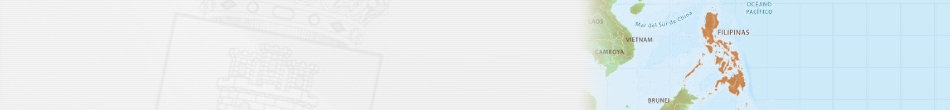|
En Filipinas no triunfó la subversión. Los insurgentes se rindieron, entregaron las armas al general Primo de Rivera en Byak na-Bató y juraron «eterna lealtad a España, su patria, con la promesa de derramar hasta la última gota de sangre por ella». Fue una paz ficticia, firmada en falso, porque los dirigentes del derrotado Katipunan, conscientes de la imposibilidad de atraerse al pueblo en cantidad suficiente como para ganar la guerra, sólo pretendían ganar tiempo hasta que se produjera el cantado ataque norteamericano. Mientras, Primo de Rivera quería confiar, sin mucha fe, en que recibido el «soborno» de 1.400.000 pesos, algo menos de la mitad de lo que exigían Aguinaldo y sus cabecillas, éstos no volverían a las andadas. No fue así. En Hong Kong informaron, con todo detalle, al cónsul americano de la capacidad defensiva de los españoles y acordaron auxiliarles desde dentro una vez realizada la invasión.
Los desastres de Cavite y Santiago, al margen de las imprevisiones militares, por parte tanto del Gobierno de Madrid como de las autoridades de las islas, resultaba inevitable. Nadie alcanzaba a entender cómo los buques más modernos de la Armada no estaban en Filipinas ni en Cuba, sino en la Península. Cuando el gabinete Sagasta decidió enviarlos, a la bahía de Manila, al mando del almirante Cámara, ya no era tiempo. Los ingleses, velados aliados de los yanquis, que dominaban el canal de Suez, les dificultaron el paso y negaron el combustible necesario para continuar la marcha y hubieron de regresar.
La apropiación de Filipinas no era el único objetivo norteamericano. Cuba y Puerto Rico eran codiciadas, desde mucho tiempo atrás por las poderosas compañías azucareras Sugar y Refinig, que presionaban a los gobernantes para que las tomaran militarmente. No había pretexto y el Senado no se decidía a ello en espera de la ocasión propicia. Y ese pretexto se lo sirvió en bandeja la insurrección cubana, a la que desde el primer momento ayudaron abiertamente con el envío de material bélico, dinero e instructores militares. El cónsul yanqui, precisamente inductor y financiador de los motines, pidió a su Gobierno protección para los ciudadanos gringos residentes en La Habana, y éste envió al acorazado Mayne con tal misión. Una explosión fortuita originó el hundimiento del barco y los Estados Unidos, que culparon a agentes españoles, no escucharon la petición de Sagasta de que se abriera una investigación conjunta. McKinley y su Gobierno, auxiliados por una hábil campaña de prensa desencadenada por el grupo Pulintzer, intoxicaron a sus ciudadanos contra España. De nada sirvieron las protestas españolas. Los norteamericanos, que tenían preparada con mucha antelación la invasión de Cuba, sorprendieron con el ataque a la escuadra del almirante Montojo en la bahía de Filipinas. Y tras el desastre de Cavite llegó el de Santiago de Cuba.
En Cuba, como en Filipinas, tampoco triunfó la insurgencia. Sin el apoyo popular deseado, los rebeldes también se rindieron, al general Martínez Campos, en Zanjón. Luego, las promesas de una mayor participación estadounidense decidieron a José Martí a fundar el Partido Revolucionario Cubano. El poeta visitó a los cabecillas que habían abandonado la lucha en Zanjón, les informó de sus contactos con las autoridades yanquis y, en Santo Domingo, firmó con Máximo Gómez y Antonio Maceo el Manifiesto de Monte Christi, donde se plasmaba el ideario revolucionario. De no haber sido por la tenacidad de Martí, la revuelta cubana, en caso de rebrotar, habría tardado muchos años.
A Martí, hijo de un militar peninsular destinado en Cuba, y a Carlos Manuel Céspedes, perteneciente a la más alta burguesía criolla, les ocurrió algo similar a lo acaecido a San Martín y Bolívar. Se criaron y estudiaron en la España del último tercio del siglo XIX, donde los pronunciamientos, motines, algaradas y golpes de Estado eran constantes. La caída de Isabel II, de Amadeo de Saboya, de la República y la Guerra Carlista, unido a la miopía política de los políticos de la Restauración, infundieron en ellos ideas regenerativas. Su Cuba natal era una provincia floreciente, rica y mimada por la metrópoli, la «niña bonita» de España, hasta el extremo de que antes de que el ferrocarril entrara en servicio en la Península ya funcionaba en la isla. Mientras Madrid continuaba muy por debajo del nivel de las principales capitales europeas, La Habana era una de las ciudades más bellas y adelantadas de su tiempo.
La Revolución Cubana tuvo, en sus comienzos, una gran carga sentimental. Céspedes, con el Grito de Yare en su ingenio azucarero de Damajagua, consiguió ganarse a un buen número de guajiros. Dejó en libertad y armó a sus esclavos -la esclavitud continuaba legalizada en las Antillas-, y ese fue su primer error. El estallido fue brutal y los asesinatos en masa se sucedieron en pequeñas localidades y haciendas. El propio Céspedes lo reconoció en su Diario, publicado varios años después de su muerte, y relató una lista de insurgentes «corruptos, traidores y hasta violadores de niños». Uno de los más señalados, según Céspedes, Estrada Palma, presidente de la República «títere» impuesta por los norteamericanos. Los dirigentes de la Revolución Cubana, lo mismo que los de la filipina, confiaban en la promesa yanqui de que, una vez desalojados los españoles, concederían la independencia a la isla. Cuando Sagasta dio instrucciones concretas al general Blanco para que constituyera un gobierno autónomo en la isla, ya no era tiempo. El nombrado presidente autonómico, José María Gálvez, no pudo convencer a los dirigentes de la Revolución para que abandonaran la lucha, con la condición de que, si querían, podrían ingresar en el Ejército Nacional con la misma graduación que se habían otorgado ellos mismos. Esperaban el inminente ataque norteamericano y les mantenía la ilusión de que, una vez expulsados los peninsulares, los gringos les concederían la independencia. No fue así.
Máximo Gómez, que rehusó todo cargo político en la Cuba tomada por los gringos, con amargura rindió tributo a los peninsulares de la siguiente manera: «Tristes se han ido ellos y tristes nos hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero les ha sustituido. Yo soñaba con la paz en España, yo esperaba despedir con respeto a los valientes soldados españoles, con los cuales siempre nos encontramos frente a frente con amor y fraternidad, en la mañana de la concordia y en los encarnizados combates de la víspera. Pero los americanos nos han amargado con su tutela, impuesta por la fuerza».
|