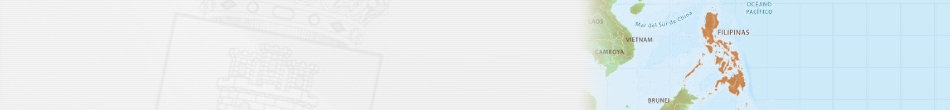|
Ni los esfuerzos de «La Propaganda» ni de la «Asociación Hispano-Filipina», creadas para concienciar al Gobierno de la necesidad de introducir las reformas pertinentes para que el Archipiélago volviera a ser considerado provincia, fructificaron. En ambos movimientos participaban, junto a preclaros filipinos, intelectuales peninsulares. Pero la miopía gubernamental era absoluta. Ni siquiera La Solidaridad, publicación quincenal creada por Graciano López Jaena y posteriormente dirigida por Marcelo H. del Pilar, logró nada positivo. Los políticos de la Restauración, inmersos en luchas de partido, no supieron ver los problemas de Ultramar. En ningún momento llegaron a reparar en que el malestar filipino podría degenerar en acciones separatistas. Avalaba esta hipótesis el hecho de que el Archipiélago, sin apenas presencia peninsular, no sólo se había mantenido durante siglos leal a España. Sus habitantes habían dado pruebas de un exaltado patriotismo en cuantas ocasiones se presentaron, por aquellos lares, contra los enemigos de la España en guerra.
Otro factor de descontento estribaba en la secular actuación de las órdenes religiosas. Los frailes se extralimitaban en sus funciones y decidían en asuntos políticos ante la pasividad de las autoridades. La influencia de la Iglesia era tal, que todos los gobernadores generales que se decidieron a poner coto a sus abusos acabaron mal, por lo que la mayoría, en evitación de problemas, optó por inhibirse. El poder real de los curas estaba muy por encima del de los gobernadorcillos en los pueblos y el clero local era discriminado por los frailes peninsulares ante el temor de que, por ser nativos, llegaran a incidir más que ellos en la población. El general Primo de Rivera, en carta dirigida al ministro de Ultramar, ya advirtió de que «lo escaso del estipendio que se le tiene asignado al clero nativo conduce a una pésima condición económica; su estado de dependencia del clero español, la manera como es tratado por éste y el deseo de socavar el régimen por el que se siente agraviado, hace que la causa de la independencia sea para él seductora». Marcelo H. del Pilar ya había expresado que «consolidar la fraternidad entre España y Filipinas es el sueño de Filipinas. La mejor defensa de la integridad nacional es el ideal de España. Todo lo que queremos es que Filipinas deje de ser una colonia monacal».
Por otra parte, los enormes intereses económicos de terratenientes y compañías comerciales imperaban sobre los del propio Estado. Las órdenes religiosas y el capitalismo hacían lo imposible para que nada cambiara y todo siguiera igual. Por supuesto que, tras el Desastre, el capitalismo, que no entiende de patriotismo ni profesa ideologías, se adaptó rápidamente a la nueva Administración norteamericana. Por el contrario, muchos frailes, ante el odio que despertaban entre el Katipunan y un sector de la población, hubieron de regresar a la Península.
El desafortunado Rizal ya advirtió en Madrid que, «de no producirse las justas y deseadas reformas, el malestar podría desencadenar violentos enfrentamientos civiles». Por otro lado, la decepción de los intelectuales filipinos era supina, habida cuenta que los dirigentes del Gobierno de la nación eran liberales, como ellos.
La Revolución Filipina, en sus orígenes, no constituyó repudio ni anulación de un pasado histórico. José Rizal, Pedro Alejandro Paterno, López Jaena, Luna Novicio y Marcelo H. del Pilar la iniciaron en España, y en cierta medida por España, con la única pretensión del regreso a los postulados del viejo Imperio español que acogía a todas sus provincias por igual, sin ninguna diferenciación entre ellas. Sin embargo, estos principios fueron trastocados con la entrada en escena de Bonifacio, Jacinto y Aguinaldo. Los padres del Katipunan imprimieron otros conceptos a la Revolución, totalmente alejados de la democratización de España y de la España «para todos» de los primeros planteamientos. El Katipunan no abogaba porque las Españas de Asia y América marcharan al mismo ritmo que la europea. Quería una Filipinas totalmente independiente. Bonifacio, Jacinto y Aguinaldo trocaron la Revolución de reformista en separatista, algo similar a lo que había ocurrido en Hispanoamérica cuando Bolivar y San Martín transformaron el sentido de las Juntas Patrióticas, formadas para defender los intereses de Fernando VII frente a Napoleón.
Los filipinos, durante casi cuatro siglos, habían constituido la avanzada de España en Oriente. No fueron soldados peninsulares los que se enfrentaron a las invasiones chinas, holandesas o inglesas. Fueron los nativos quienes lucharon por mantener la integridad de una España de la que formaban parte. Los katipuneros sabían que no podían presentarse ante el pueblo con la etiqueta independentista y, para ello, buscaron el concurso de Rizal, el hombre más prestigiado del Archipiélago y uno de los españoles más notables de todo el siglo XIX. Pero éste, al percibir que no se pretendían reformas, sino la ruptura con España, se negó a sumarse a ellos. Estaba convencido de que la cerrazón del Gobierno traería como consecuencia la emancipación filipina, pero entendía que no era el momento. El pueblo no estaba preparado para ello. Los katipuneros, necesitados de su prestigio, le presentaron ante el pueblo y las autoridades como el instigador de la revuelta. Su disparatado fusilamiento fue capitalizado por el Katipunan para llevarse detrás a una considerable parte de la población nativa, que nunca llegó a saber que Rizal estaba muy lejos de aquella revuelta. Su muerte marcó el principio del fin de la presencia española en Filipinas.
Cuando los «últimos de Filipinas» abandonaron la iglesia de Baler, después de un año de angustioso cerco, los sitiadores les formaron un arco de honor, abrazaron y llamaron «hermanos», mientras que por las calles de la ciudad resonaban vivas a España. Emilio Aguinaldo, cuando recibió en Tarlak a los Héroes de Baler, les leyó el Decreto que ponía definitivo fin a la contienda y que terminaba con el siguiente Artículo Único: «Los individuos de que se componen las mencionadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino, por el contrario, como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país».
|